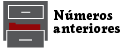Deseo, caudal inagotable
De sedientos seres. Una historia social del homoerotismo masculino. Ciudad de México, 1917-1952, de Nathaly Rodríguez Sánchez, libro publicado por la Universidad Iberoamericana en 2020, es fruto de una investigación fascinante que la autora emprendió para optar por el grado de Doctora en Historia por El Colegio de México y en la que ofrece de forma generosa un conocimiento original, con hallazgos novedosos y reflexiones teóricas y metodológicas sobre un tema hasta hace poco tiempo casi nada estudiado por la historiografía mexicana: el homoerotismo en la capital en la primera mitad del siglo pasado.
Aunque antes hubo esfuerzos loables y aportaciones puntuales al tema, Nathaly Rodríguez consiguió trazar un panorama complejo, paradójico e impresionante de la experiencia del homoerotismo entre varones en un periodo histórico que arranca en 1917 con la promulgación de la Constitución Política y cierra en 1952, justo en el año en que inicia la regencia de hierro de Ernesto P. Uruchurtu en la urbe.
La historiadora emprendió una revisión sistemática de fuentes primarias y bibliografía especializada y realizó una búsqueda exhaustiva de miles de expedientes y muchos más papeles empolvados en 21 fondos documentales de archivos mexicanos. Una labor portentosa que sólo alguien con un alto grado de pasión, obsesión y disciplina pudo sistematizar para arrojar una comprensión atractiva, profunda y robusta. En particular, la consulta e investigación pionera de los libros de registros de entradas y salidas de hombres detenidos con prácticas homoeróticas en la Cárcel del Carmen entre 1930 y 1951 le permite a la autora identificar las olas de campañas moralizantes y los momentos de relajación del control policial sobre los heterodoxos sexuales en las calles.
Esta producción de conocimiento original le sirve a la historiadora para derribar una visión sesgada sobre la vivencia del homoerotismo donde exclusivamente quedaba limitado, reducido y reprimido por la persecución continua del Estado. Al contrario, Nathaly Rodríguez subraya la agencia de sujetos deseantes que en situaciones de marginalidad social encontraron estrategias para negociar su deseo y vivirlo en libertad en los resquicios de un campo de poder en tensión y disputa permanente. Para sustentar este argumento, la autora remite, por ejemplo, a las historias personales del muchacho Ramón, de los niños Juan, Raúl y Jacinto, y de Rodolfo apodado "La Bizcocha", oriundo de Zamora, Michoacán, con quien me identifiqué, pues es mi paisano. Al nombrar a cada sujeto, la historiadora reafirma una convicción ética por visibilizar a quienes sistemáticamente fueron seres anónimos e ignorados.
El estilo de la autora inicia cada capítulo a manera de una narración atractiva que rápidamente capta la atención de los lectores. Hay que celebrar que a diferencia del panorama académico acartonado y solemne, Nathaly Rodríguez tiene una voluntad de estilo literario seductor que entusiasma a los lectores sin perder profundidad, rigor y claridad. No está de más decir que se trata de un libro muy bien escrito.
La primera parte de la obra se divide en dos capítulos que estudian y analizan los imaginarios sobre los hombres con prácticas homoeróticas. En el primer capítulo, la historiadora revisa el imaginario de la masculinidad afeminada encarnada por el fifí en el contexto de la modernización que trajo la década de los años veinte en la Ciudad de México posrevolucionaria, estremecida con diversiones como el jazz y el shimy, la vida nocturna de los cabarets, la moda, el cine sonoro, el bataclán y los folletines pornográficos y las revistas que expresaban nuevos estereotipos de género como el fifí y la pelona. Rodríguez Sánchez analiza la matriz cultural de género y observa los cambios en la estructura de género con el desafío de la masculinidad afeminada y la masculinización de las mujeres que desataron discursos de alarma, escándalo y ansiedad social en la prensa de la época.
El segundo capítulo estudia los discursos medicalizantes sobre los cuerpos masculinos afeminados que se promovieron desde la academia médica mexicana. Específicamente, las teorías endocrinológicas del influyente médico español Gregorio Marañón, quien consideraba que la llamada “inversión sexual” de los individuos se debía a un incorrecto funcionamiento de las glándulas genitales. Los médicos adscritos a la prestigiosa tradición fisiológica mexicana adoptaron las ideas de Marañón, quien postulaba que la inversión sexual se trataba de una anomalía endocrinológica en lugar de una enfermedad mental. Nathaly Rodríguez señala que el término “pederasta” fue el más usado y difundido en los ámbitos médico y científico en México. Para evitar esta desviación del deseo se debía aplicar una eugenesia preventiva y aislar a los pederastas.
También en la capital mexicana, en la primera mitad del siglo XX, hubo hombres en situaciones de marginalidad social que encontraron estrategias para negociar su deseo y vivirlo en libertad.
Imaginarios culturales
La segunda parte del libro consta de tres capítulos que analizan los efectos sociales de los imaginarios culturales, médicos y científicos. En el tercer capítulo la historiadora se vale de las categorías de clase, género y edad que le sirven como herramientas analíticas para distinguir la vivencia del deseo homoerótico de menores de edad de clases media y alta, cuyo capital social les permitió escapar de las detenciones, y el caso de los menores de la clases obrera y popular, cuyo deseo en muchos casos los llevó al Tribunal de Menores Infractores. La autora señala que en varios casos los menores reivindicaban su deseo con desparpajo y desafío y no se amedrentaron ante el término pederasta.
La historiadora va ubicando cabarets como El Dragón de Oro, el hotel Mesón del Rosario, los cines Montecarlo, Briseño y Politeama, el corredor de San Juan de Letrán, la Alameda y la Plaza de las Vizcaínas como espacios de sociabilidad homoerótica donde interactuaron menores y adultos. En este libro hay fotos y un mapa del deseo que permiten reconstruir una Ciudad de México que ya no existe.
En el capítulo cuarto, la autora despliega una periodización de olas de campañas moralizantes y momentos de relajación del control social, a partir de las estadísticas de los registros de la Cárcel del Carmen. Nathaly Rodríguez afirma que la persecución estatal contra los hombres con prácticas homoeróticas no fue monolítica, continua y en el mismo grado de intensidad, pues el control estatal dependió de cada contexto y de los grupos políticos en disputa en la capital. Además, muchos individuos tuvieron estrategias para usar estos dispositivos de control a su favor o para escapar de las detenciones arbitrarias. En este capítulo cobra relevancia la casa ubicada en la calle Cuauhtemotzin, número 43, donde varios habitantes ejercieron el trabajo sexual masculino, así como las cervecerías Elba y La Primera Lucha, donde había sociabilidad homoerótica entre adultos y menores.
Las historias de mujeres, así como las vivencias de las poblaciones LGBTIQ+ siguen sin aparecer en este género. Contrarrestar las ideas arraigadas sobre la masculinidad y la violencia es el trabajo que a Bárbara le gustaría desarrollar.
El quinto y último capítulo es mi favorito pues la autora investigó un episodio poco conocido en la trayectoria de Salvador Novo. El cronista se hacía llamar “Adela” como nombre de batalla para sus ligues. Incluso, él firmó como Adela sus cartas de amor escritas al poeta Federico García Lorca, a quien conoció en Buenos Aires. Aunque Nathaly Rodríguez no lo dice es interesante observar que Lorca eligió el nombre de Adela para la protagonista femenina de La casa de Bernarda Alba. A mi parecer, esta decisión de Lorca fue una resonancia amorosa para Novo. La historiadora investigó la exhibición de la leonera de Novo ubicada en la Rinconada de San Diego como un error en su trayectoria de funcionario que lo llevó a desmantelar ese lugar de escarceo y temporalmente tuvo que autoexiliarse fuera del país.
Aunque el subtítulo del libro señala que se trata de una “historia social” del homoerotismo en la Ciudad de México, en realidad, Nathaly Rodríguez elaboró de forma profunda un proyecto muy ambicioso con aristas y perspectivas de la historia de género, la historia de la ciencia, la historia intelectual y la historia cultural. El libro ofrece un panorama riquísimo sobre el homoerotismo en la primera mitad del siglo pasado en la capital y deja abiertas nuevas líneas de investigación para colegas: como el lesboerotismo y la vivencia homoerótica en contextos rurales. La invitación está hecha para que se sumerjan en este fascinante caudal del tiempo hecho deseo.
*Crítico de literatura