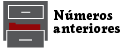Historia cultural trans
Los estudios históricos de la construcción de ciertos aspectos culturales como las identidades de género en nuestra sociedad es un aspecto poco abordado en la producción académica. Escenario derivado de la todavía construcción de un área de investigación enfocada a la comprensión de múltiples categorías culturales y sociales, que, al paso del tiempo, se han concentrado en lo que actualmente se denomina como LGBTIQ+.
A partir de un trabajo de varias décadas, de estudios literarios y visuales enfocados a las representaciones de las disonancias sexuales, Antoine Rodríguez, catedrático de la Universidad de Brest, ha publicado Epistemografías trans*. Locas y trans femeninas en las producciones culturales mexicanas contemporáneas (CIEG – UNAM, 2025) con el objetivo de realizar un análisis político de la representación polifacética de la categoría de mujeres trans.
Al respecto, comparte las maneras en que lee e interpreta estas producciones culturales y las aportaciones de cada una a la construcción de imaginarios con respecto a la identidad trans*.
¿Cómo plantear una representación de las identidades trans en México a través de un recorrido histórico? ¿Cómo fue ese proceso?
El título del libro deriva de un término que tuve que inventarme para expresar la capacidad que tienen “las grafías” en producir o reproducir conocimiento. Las grafías son el texto hasta las imágenes y las producciones audiovisuales. Sumado al de trans, para señalar un conjunto de individuos o personas que son disonantes frente a un sistema de genero binario, donde hay hombres masculinos heterosexuales y mujeres femeninas heterosexuales con normas muy estrictas de lo que es la masculinidad o la femineidad. Todo lo que sale de esas normas rígidas hegemónicas está en una especie de vía intermedia, que sería como una especia de zona transitoria entre los dos géneros.
No es sólo un recorrido de las identidades trans, en el sentido transgénero, también puede considerarse una especie de historia cultural del afeminamiento en México. Entonces, parto del siglo XIX, sus finales, donde encontramos las primeras producciones culturales, en específico, literarias, de la persona afeminada.
Uno de los ejemplos es Chucho el ninfo, una novela que se escribe hacia finales del siglo XIX que pone en escena a un niño afeminado. Lo que llama la atención, es que, en ningún momento, a pesar de que había una inflación de tratados y teorías medicas sobre la inversión sexual y la orientación sexual, en la novela, no se trata de una cuestión sexual, sino de género. Chucho lo que hace es contraponer con el paradigma del hombre viril, que es imprescindible para la construcción de una nación. Esto es porque, en México, la nación esta generizada, su construcción pasa por el género y la generización masculinizada del hombre. La novele rompe con el paradigma y lo que se denuncia es el hecho de que Chucho no puede servir a la patria por su identidad de género.
¿Qué temporalidades abarcas en el libro y cómo abordas esta propuesta de historia cultural de lo trans?
Desde esta novela, paso mi análisis hasta la segunda década del siglo XXI. Reviso una parte literaria y una audiovisual. Esta separación responde a que la literatura y lo audiovisual son conjuntos semiológicos que funcionan de manera diferente. La literatura lo que hace es decir acciones e imágenes. En la descripción de las acciones, imita la realidad. Pero, al momento de describir las imágenes, ya no puede imitar lo real, tiene que pasar por una jerarquía de hechos y de palabras. El texto lo que hace es temporalizar y se debe llegar al final del párrafo para poder tener una idea de lo que se está describiendo.
En contraste, la fotografía ofrece la idea de conjunto de manera inmediata, Por ello, en la imagen, lo interesante es que parece reproducir de manea simultanea lo fotografiado, pero las imágenes que representan las identidades disonantes, a esas que se les llamó las locas, los jotos, los maricones, las personas trans, siempre van acompañadas de un texto que dice como se deben leer las imágenes.
Por ejemplo, el baile de los 41, que es el primer acontecimiento que hace que la homosexualidad salga del clóset, se representa por parejas que están bailando en una fiesta privada, algunos integrantes de estas parejas son hombres vestidos de mujeres. Las notas de la época refieren a lo “monstruoso” que es que haya hombres utilizando atuendos femeninos.
Se publicó un corrido con una caricatura de José Guadalupe Posada, en la que se representa esta escena, y no es estigmatizante como tal, sino lo que propicia el estigma es el contenido del corrido.
Sin embargo, estas imágenes pueden ser sacadas de su contexto y desconectarse el texto que connota la imagen y pueden ser resignificadas y recuperadas por las poblaciones LGBTIQ+ para revindicar una orientación que estaba prohibida.
Hay posibilidades de viaje de estas imágenes a lo largo del tiempo, lo cual genera que este acervo cultural no fenezca, sino permanezca vivo ¿Qué tanto, a partir de este ejercicio que tu realizas, es fácil o difícil acceder a este tipo de imágenes y de acervos, encontrarlos y saber como las nuevas generaciones los están retomando?
No es un trabajo de archivo como tal, porque retomo lo publicado, y en algunos casos, lo que tenían algunos amigos en sus acervos personales. Por ejemplo, las publicaciones de la revista Alarma, de la década de los 70, los llamó mujercitos. Ahí se ven las imágenes de las personas trans, antes de que se les denominará como tal. Estas suelen ir acompañadas de textos como “orgia de homosexuales”, “ya no quieren ser hombres”, “que horror de situación”, pero las imágenes en sí, muestran a personas que, en sí, pueden ser deseables. Lo que hace el texto es decir que lo que se refleja en la imagen es monstruoso.
Mi recorrido histórico tiene dos caminos o líneas. La primera, los discursos producidos contra esas personas disonantes. Esos que producen estigmas contras homosexuales, afeminados, locas, vestida y cualquier otra denominación peyorativa.
La otra es que, a partir de la década de 1940, donde hay personas disonantes que toman la palabra para reproducir un conocimiento desde su propia experiencia, un conocimiento diferente. El caso más sonado es el de Salvador Novio, quien escribe su autobiografía en 1940, aunque se publica hasta la década de los 90. Pero, en su texto, da cuenta de esas prácticas de ligue homosexuales, de amigos que se reúnen en cuartos de azotea y jotean, asumiéndose como locas. Este libro es el primer en que un personaje se asume como loca.
Esto muestra como poco a poco, las personas que han sido descritas de manera negativa, toman la palabra para producir un contra discurso.
Entonces ¿cómo se ha construido históricamente la categoría de trans?
Todo parte de una teorización del siglo XIX que tiene que ver con la inversión sexual, el homosexual es un invertido en la medida en que es una mete de mujer en un cuerpo de hombre. Esto va a servir de base para las primeras concepciones de las personas trans.
La categoría trans no existe en México hasta 1970, antes de este año, las personas que ahora son consideradas como trans, no podían saberse ellas mismas como tal, porque los referentes eran el hombre viril heterosexual o el hombre afeminado marico. Muchas de las personas, primero se identificaron como homosexuales afeminados.
Lo trans como categoría autónoma comienza hasta la década de los 90, haciendo una separación de la categoría homosexual Antes, la medicina decía que una persona trans era una persona en un cuerpo equivocado, por lo que se difunde la idea de poner en consonancia los genitales con el género.
Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la figura muxe, que es bastante fluida, e implica cuestiones étnicas. Resalto como en las producciones visuales, una primera etapa, de los 90 al 2010, cada vez que se produce un documental sobre lo muxe, incluso con participación de personas muxes, lo que se dice es que son niños afeminados homosexuales o que es sinónimo de lo homosexual, por lo que en el Istmo de Tehuantepec hay una gran tolerancia hacia la homosexualidad.
A partir de 2010, el discurso cambia, ya no se trata del muxe, sino de la muxe, ya no es cuestión de orientación sexual sino de género, y la narrativa tiende más hacia la figura del muxe trans. Por lo tanto, esta figura del muxe es un claro ejemplo de como se van transformando los conceptos.
¿Qué aspectos consideras que se quedan para futuras investigaciones, ya sean tuyas o de otras personas? ¿Qué líneas dejas abiertas para hacer estas revisiones desde la historia cultural sobre aspectos de construcciones de las identidades de género?
Este libro es un primer paso hacia una investigación más completa con las producciones que se están haciendo desde la comunidad tras, desde artistas trans, a partir de este siglo. Ya hay investigaciones al respecto sobre la emergencia de las personas trans en cuanto a políticas públicas y otras temáticas.
Me gustaría trabajar más sobre la mirada trans, las propuestas de investigadores trans sobre la mirada cis hacia lo trans. En mi caso, conocer en las producciones literarias trans, que tipo de mirada tienen no sólo hacia lo trans sino también hacia lo cis, además de plantear si es pertinente la existencia de una mirada trans.
Otro proyecto es la elaboración de una antología de textos literarios trans, elaborados por escritorxs trans de toda América Latina.
En el recorrido cultural que haces, quienes escriben de las personas trans, no son trans, pero, justamente, ahora ya comienzan a ser autorxs ¿Esto que podría significar en un futuro?
Es muy interesante que tengan acceso a una formación que les permita producir un texto publicable. Su formación ha sido un gran problema histórico, les ha costado mucho trabajo entrar a la academia, tener una escolaridad, por la exclusión, la discriminación, la vulnerabilidad, la pobreza, les impedía tener esa representación en el panorama literario.
Hay ejemplos en América Latina muy interesantes, como Camila Sosa Villada, ya que es una chica condenada a estar en la calle como trabajadora sexual, pero logra entrar al mundo académico y partir de ese cambio, narrar esas experiencias que vive en su Argentina natal. En el caso de México, Tapizado corazón de orquídeas negras de Evolet Aceves, la obra de Elisa de Gortari, y la de Frida Cartas, que transporta a la infancia, casi de manera autobiográfica, como fue su infancia y su subjetivación y los problemas a las que se enfrentó.
De esta manera, Epistemografías trans* representa una propuesta innovadora de análisis sociohistórico sobre las identidades trans en la realidad mexicana y una piedra angular para los estudios académicos de este corte.