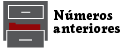Sala de espera
–¿Usted cree que el Trump ése vaya a aventar a tanto ilegal? En esa bola anda mi viejo.
Yo me quedé de este lado con estos chipotes.
La mujer señala a tres niños harapientos que revolotean entre las filas de la sala de espera. Comen los niños pastelillos y fritos que acaban de comprar en una máquina expendedora.
No conozco la respuesta a una cuestión tan compleja, y aunque la supiera no me da la gana entablar conversación con una persona desconocida. Prefiero leer. Abro mi libro en cualquier parte pero no me puedo enganchar de ningún párrafo. Me empiezo a enfadar.
–Perdón, no escuché bien su pregunta. Hay mucho ruido en el hospital. ¿Cuál es la duda, señora?
Hago un esfuerzo sobrehumano por volver al libro de Bulgakov que leo con mucho esfuerzo mientras me llaman del consultorio.
–Porque ganó Trump, el idiota, ése. De dónde voy a sacar para criar a cuatro chamacos, si el bruto güero cumple sus amenazas y retacha a mi marido–. La mujer se rasca la barriga inflada.
Tres hijos al hilo y uno que viene en camino. Qué enjundia procreadora la de los jodidos, nomás puro sufrimiento traen a este planeta salvaje. La chava no pasa de los veinte años. Su desaliñada apariencia desalienta mi deseo de mandarla mucho al carajo.
Me hace un informe muy general sobre los supuestos padecimientos de sus hijos. El mayor tiene asma y se ahoga cada vez que se queda dormido. El segundo sufre colitis y su vientre se inflama cuando come pan. El tercero salió menso de nacimiento, no pone atención y se la pasa nomás en la baba.
–Será que fumaba mucho cuando el embarazo.
Qué descaro de madre. Vaya familia. Por eso el pelado se le fue al Gabacho. Le sacó al bulto. Si el niño padece colitis no debe comer harina de trigo, le advierto sabihondo, señalo al chavillo que ahora lame la envoltura del pastelillo que acaba de tragarse en seco. Parece perrillo sin dueño, se revuelca en el suelo, la gente pasa y le saca la vuelta. Ella finge no escucharme. No para de mover la boca, como locomotora sin freno atropella con sus ruedas y pistones mi dulce aislamiento.
Hay gente que es enemiga de la calma, con pura charla vacua llena los tiempos muertos de la sala de espera en estos hospitales del perro, en el reino crónico y particular de los enfermos de sida. Me cayó la plaga del ruido, me lamento. Algún pecado muy grave debí cometer. Faltan dos personas más para que llegue mi turno. Estoy atrapado.
Silencioso, azorado, el libro de El Maestro y Margarita resbala de mis manos. La chica no se calla por más muecas diabólicas que le planto en la cara. Parásita de mi tiempo. Maldita. El tema migratorio de Trump es el pretexto para hacerme su pendejo.
Y dónde anda su viejo, inquiero, nomás por probarla. La joven se llama Thelma. No responde. Ha sacado un artilugio flamante de una mochila escolar. Navega con los dedos, loca, ávida manipula el celular. Sonríe para sí ante las ilusiones inducidas por las redes digitales. Lanza un grito.
Exclama con la mirada puesta en su teléfono: “aquí estás, mi amor, mira te presento al profesor…, bueno ni sé su nombre, lo acabo de conocer, es muy inteligente”.
–Soy el profesor Pérez–, me presento.
El chavo me saluda con efusividad a través de la pantallita, me tutea, como si fuéramos amigos o vecinos de toda la vida. Ay te encargo a mi familia, compadre, me dice el igualado. Diosito se lo ha de pagar. Es un chaval muy hermoso, morenito de muy buena pinta, con playera y gorra de beisbol, dizque anda en California. Platica de lo bonito que está por allá y lo lindas que son las gringas. Tonterías.
Thelma llora frente al papacito. Le dice que tiene hambre, que no completó para pagar la renta, que el bebé en su vientre no para de patear, que la suegra la echó del rancho en el sur desértico. Osvaldo se llama el precioso cuero. No pasa de los veinticinco años.
Si estuviera aquí lo contrataba como mayate de planta, seguro jala con los índices de desempleo que tenemos. Uno busca la papa de lo que sea. El Osvaldo anda muy triste porque perdió el trabajo de albañil en Los Angeles. El video se corta. Thelma solloza. Thelma pobrecilla, se limpia la secreción nasal con la palma de la mano. Thelma puerca. Thelma teatral. Thelma limosnera, ataca:
–Disculpe la molestia, tiene unos cien pesillos que me preste, andamos desde la mañana sin comer caliente.
Estamos en época navideña, mi mano siente el impulso de sacar el dinero y casi a punto de darle un billete me detengo. Algo no me cuadra. Debe ser el teléfono tan caro que posee la presunta indigente, el pago de tiempo aire, los tenis de buena marca de sus chiquillos.
Thelma magistral, ha cerrado la pinza de su cuento truculento. Le respondo con desprecio “no traigo tanto dinero, señora, es más, por allí hubiera comenzado y me hubiera ahorrado la molestia, estoy bastante ocupado. ¿También usted es paciente del Dr. Hernández?”
Thelma me ignora, clava la mirada de nuevo en el telefonito, manda saluditos a su pareja ausente y sigue las instrucciones que el otro seguramente le dicta a distancia. La muchacha gira la cabeza en derredor, se levanta y se lanza en pos de otra víctima inocente en la clínica atestada. Su tiempo vale oro. Este es el efecto Trump, pienso. Creo que ya sigue mi turno.